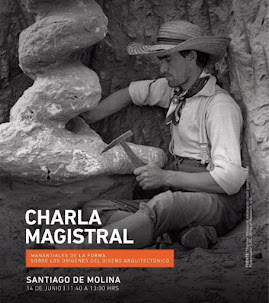En arquitectura hay tres maneras de acotar. La primera es bien conocida pero no deja de ser sorprendente y una extraordinaria fuente de pensamiento. Es la empleada por la métrica que establece relaciones, sea en centímetros, pies, kilómetros, pulgadas y sus líneas de referencia entre los objetos. Ejemplos maravillosos de las ventajas que esto representa para la arquitectura son los ejercicios de este Laoconte retorcido pero mesurado, despiezado gracias a las líneas que lo atenazan y controlan, (o el celebérrimo ejercicio de Enric Miralles sobre
“cómo acotar un croissant”). Sólo dominando su métrica, parece decirnos Miralles o ese tratado de anatomía, puede construirse el objeto de la arquitectura. Sólo mediante el control de la distancia y el rigor es posible ver nacer la forma fuera de un papel. En este estado de cosas, el trabajo de acotar es equivalente al del agrimensor y del cartógrafo, que por medio del trazado de un “mapa” expropian un territorio para sí mismos, a la vez que se vuelven capaces de comunicarlo.
El segundo modo de acotar una obra de arquitectura, ejemplificado nuevamente en este Laoconte de William Blake es mediante la palabra. La interposición de conceptos alrededor de su retorcida figura de mármol, sea en hebreo, griego o en inglés, el desvelamiento de los motivos, de la historia o de la materia, que como una nebulosa es capaz de tratar de representar lo invisible, se muestran como el principio de la tarea crítica. Un sentido primordial y a veces olvidado de la crítica es acotar la arquitectura. Poner a la vista su sentido correcto y profundo. Aunque este sistema de anotación sea flexible, y deba someterse a sí mismo a un proceso de actualización constante. Porque la métrica que ofrece la labor del crítico alrededor de la obra de arquitectura es la de una vara de medir que varía con el tiempo y sufre la responsabilidad de aportar nuevas maneras de ver con cada época.
Por último y por no defraudar esa tercera forma de acotar prometida en el título, se encuentra la manera de acotar del proyectar, que puede ser ejemplificada también en la historia de esta escultura del Laoconte. Aunque para ello haya que hacer algo de historia.
La obra del Laoconte, descubierta bajo seis brazos de
tierra una mañana de invierno de 1506, cercana a los restos de la Domus Aurea de Nerón, causó un revuelo considerable en Roma. Por orden del papa Julio II, fueron a examinarla Miguel Angel y Sangallo quien en seguida reconoció que era el grupo escultórico al que se refería Plinio en su “Historia Natural”. A la escultura, deteriorada en sus detalles pero por otro lado bastante completa, sólo le faltaba el determinante brazo derecho clave para la interpretación del sentido completo de la obra.
Sobre la ausencia de ese brazo se erigió una fabulosa historia de reconstrucciones que culminó en un anticuario de Roma, casi cuatro siglos más tarde, cuando fue descubierto el brazo original por Ludwig Pollac, y más tarde restaurado a su lugar por Filippo Magi en 1957.
El caso es que de todas las hipótesis, la primera, de Miguel Ángel se acercó misteriosa y maravillosamente a la real. Tras su brazo de cera, los de Baccio Bandinelli, Montorsoli, Agostino Cornacchini y Canova no habían contraído ese miembro hacia la figura protagonista del grupo, flexionándolo del modo dramático y a punto de rendirse, como lo había hecho el proyectado por Buonarroti. Ese brazo como miembro extendido, más o menos inclinado y en las más canónicas y sabias posturas, pero sin el mismo grado de dramatismo, puede contemplarse en multitud de grabados y copias, incluyendo las bellamente acotadas por medidas y palabras del tratado de anatomía de 1780 o de William Blake de 1815.
Esta tercera manera de acotar, ejemplificada por ese
brazo perdido de Miguel Angel, es la de acotar con el proyecto mismo, la del entendimiento profundo y de la consecuente propuesta física y tangible. Porque la arquitectura acota el lugar, la materia y el tiempo en los que interviene del mismo modo y con el mismo carácter que el demostrado con ese brazo fantasma.
Como puede comprenderse, de todas las formas de acotar, sólo en esta última pierde su carácter instrumental para convertirse en algo bien distinto. Porque acotar no es sólo poner cotas, poner coto, limitar, sino que para la arquitectura significa, también, expandir, completar ese algo ausente que es el lugar, la cultura o el tiempo, hasta darle sentido.