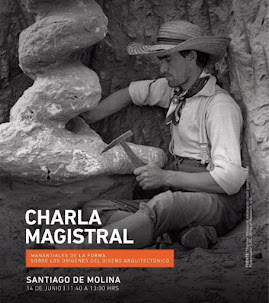Poca gracia tiene que una biblioteca en llamas pierda su contenido, o que una antigua iglesia se deshaga como una pira, pero hoy poco se quema la arquitectura si lo comparamos con lo mucho que el fuego hizo por el urbanismo, los arquitectos y su trabajo en el pasado. Londres, San Sebastián, o la misma Roma no serían las ciudades que son hoy sin ese fuego que las consumió hasta sus cimientos y que obligó a sus habitantes a repensar su futuro de un modo decidido y valiente.
Esta profunda relación entre hogueras y arquitectura, siempre a medio camino entre el drama de la pira funeraria o de las fallas y sus petardos, es la que Zumthor tuvo bien presente a la hora de pergeñar la capilla del hermano Klaus. O la que sufrió Koolhaas en su torre de China y que definitivamente mejoró, y mucho, la obra cercana que permaneció en pie. También esas llamas purificadoras son las que Marco Casagrande ha empleado para destruir su obra y convertirla en símbolo de la arquitectura como ser vivo, con un nacimiento y una muerte.
Aunque de todos los fuegos posibles existe uno que no consume la arquitectura sino que permanece en su interior como un fuego constante: es el que ayuda a que el acero aflore como material entre lingotes incandescentes o que el ladrillo adquiera su consistencia y utilidad constructiva. Ese fuego contenido en la arquitectura, como la chimenea en el centro del hogar, sigue irradiando algo del calor secreto de su materia. De todas las hogueras, de vanidades, colosos en llamas y fuegos fatuos, esa hoguera interna es la que más calienta.






















,+Murano,+1943.+Archivio+Storico+Luce.jpg)