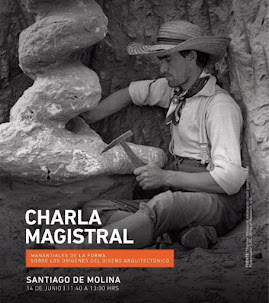Pasados casi cien años de esa primera rampa hay quien ha dado su invento como algo obsoleto, caduco. La rampa y su sobrino bastardo, la escalera mecánica, se han empleado de hecho como arma para cometer algunos de los mayores asesinatos espaciales del siglo XX. Cualquier arquitecto moderno llegó a colgarse una rampa de su arquitectura, como un militar una medalla. Fuese o no necesaria. La rampa en el pasado resultó de utilidad a la arquitectura por motivos variados: desde los ceremoniales, para el ascenso de animales, para vencer una topografía inhóspita o por motivos de pura construcción. La rampa hoy, antes que todo aquello, se ha convertido en el costoso apéndice consumidor de espacio de las normativas de accesibilidad, en el paisaje natural del tránsito de vehículos en aparcamientos y en un símbolo de modernidad para los estudiantes más jóvenes (que no dejan de emplearlas, junto a la cubierta plana, como señal de su incipiente pertenencia gremial).
Esta decadencia de la rampa en los últimos tiempos ha encontrado una interesante salvación parcial, precisamente al ser llevadas al extremo contrario, a su exceso. Una vez que todo es rampa y continuidad, un suelo que se extiende sin fin ha sido la oportunidad de que aparecieran abundantes episodios oblicuos a finales de siglo. Sin embargo y sin llegar a tales extremos conviene recordar que el noble uso de la rampa sigue ofreciendo la posibilidad de paseos indecibles y verdaderamente continuos para ascender o descender desde un punto situado a diferente altura. Que la rampa es un colocar los ojos en una dirección y por tanto una ventana encubierta. Que la rampa es un suave espejo del cuerpo del habitante en movimiento.
Que la rampa es, a fin de cuentas, el último peldaño que quedaba por bajar al concepto de espacio moderno antes de ser aniquilado del vocabulario de la arquitectura de fin de siglo. Quizás el último resto arqueológico de la modernidad.


,+Imagen+FLC..jpg)